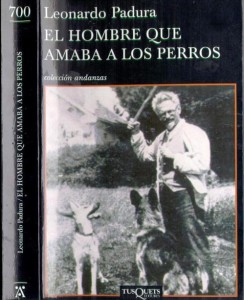Lo que terminó de complicar mi credulidad fue sin embargo, el reclamo de una necesaria humildad cristiana proclamada desde el púlpito por unos jerarcas teatrales, de cuya sinceridad empecé a dudar cuando supe de la existencia de autos, viajes al extranjero y privilegios, adquiridos a cambio del olvido del pasado, complicidad y silencio.
Recién acabo de leer la novela El hombre que amaba los perros del talentoso escritor cubano Leonardo Padura Fuentes y he quedado impresionado por el derroche de talento del novelista, lo cual, no obstante, ya tenía confirmado desde mi lectura de sus novelas anteriores.
No ha sido fácil dar con los libros de este escritor de Mantilla. Si relato las peripecias de cómo he logrado encontrarlos podría componer varios post. El mismo Padura tal vez pueda recordar la respuesta que me diera en 2002 en un breve intercambio que sostuvimos vía correo electrónico cuando le solicitaba alguna sugerencia respecto a cómo conseguir sus libros, entonces me respondió: «No sé que hacen con esos libros que escribo para ustedes».
Salgase a recorrer las librerías cubanas y podrían encontrarse tiradas voluminosas de literatura por la que el publico no posee interés alguno, encontrar algo de Padura sin embargo será un verdadero hallazgo ya que sus ediciones cubanas resultan puro símbolo. A pesar de ello me las he ingeniado para conseguirlas, en algunos casos, como en este de El hombre que amaba los perros, en calidad de préstamo formando parte de una larga cola que devora la novela con avidez. Me impresionó tanto la lectura que mi cuenta en Twitter @maritovoz recibió el pasado 8 de noviembre una ráfaga de gorjeos de mis impresiones y de frases extraídas literalmente del libro como una muestra de mi impacto.
El episodio del siglo XX develado en la novela descarna la monstruosidad del stalinismo, y por extensión como lector infiero también su dolorosa metástasis en nuestra versión cubana. No por casualidad el asesino de Trotsky pudo pasar sus temporadas en esta isla que llegó a ser el satélite de la URSS en América, y ahí están como una huella en el tiempo la presencia de sus perros en la película Los sobrevivientes de Tomás Gutiérrez Alea.
Sin embargo, a lo que deseo referirme en este post, independientemente de toda la trama que me atrapara en la lectura de las más de quinientas páginas, y que está a disposición de todos los que se propongan conseguir el libro, es a unas breves palabras con las que Padura habló hondo a mi corazón de pastor. Sobretodo porque siento que es el mismo Padura a través de su personaje Iván quien se me franquea por completo para decirme desde las primeras palabras que conforman la obertura del libro, primera parte, capítulo 1:
-Descansa en paz – fueron las últimas palabras del pastor.
Si alguna vez esa frase gastada, tan impúdicamente teatral en la boca de aquel personaje, había tenido algún sentido fue en ese preciso instante, mientras los sepultureros, con despreocupada habilidad, bajaban hacia la fosa abierta el ataúd de Ana. La certeza de que la vida puede ser el peor infierno, y de que con aquel descenso se esfumaban para siempre todos los lastres del miedo y el dolor, me invadió como un alivio mezquino y pensé si de algún modo no estaba envidiando el tránsito final de mi mujer hacia el silencio, pues hallarse muerto, total y verdaderamente muerto, puede ser para algunos lo más parecido a la bendición de ese Dios con el que Ana, sin demasiado éxito, había tratado de involucrarme en los últimos años de su penosa vida.
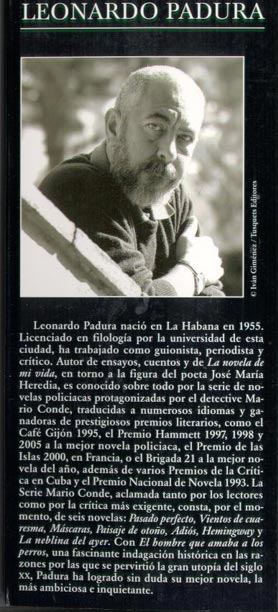 Ya casi al final de la novela, en la segunda parte, capítulo 28, se explica el por qué de estas palabras tan sentidas:
Ya casi al final de la novela, en la segunda parte, capítulo 28, se explica el por qué de estas palabras tan sentidas:
Lo que más dolor me producía era ver cómo Ana, a pesar de pasajeras mejorías, se iba apagando entre las cuatro paredes húmedas y desconchadas del apartamentico apuntalado de Lawton. Tal vez por ello, primero como acompañante de la desesperación de mi mujer, y al fin como practicante, me acerqué a una iglesia metodista y traté de cifrar mis esperanzas en un más allá donde quizás encontraría lo que me había negado el más acá. Pero mi capacidad de creer se había estropeado para siempre, y aunque leía la Biblia y asistía al culto, constantemente rompía las reglas de la ortodoxia rígida exigida por aquella fe: demasiadas obligaciones inapelables para una sola vida, demasiados deseos de controlar a los fieles y sus ideas para una religión libremente elegida… Lo que terminó de complicar mi credulidad fue sin embargo, el reclamo de una necesaria humildad cristiana proclamada desde el púlpito por unos jerarcas teatrales, de cuya sinceridad empecé a dudar cuando supe de la existencia de autos, viajes al extranjero y privilegios, adquiridos a cambio del olvido del pasado, complicidad y silencio.
Cuando leo estas palabras de Padura inevitablemente vienen como intertexto otras de Bonhoeffer, el pastor confesante de la Alemania nazi cuando emite la siguiente autocritica respecto al cristianismo al que perteneció y que me martillan tanto por cuanto temo nos esté pasando lo mismo en Cuba:
Hemos sido testigos silenciosos de hechos malvados, hemos aprendido muchos ardides, hemos aprendido las artes de la simulación y el lenguaje ambiguo; la experiencia nos ha enseñado a recelar de otras personas y bastantes veces hemos sido parcos con la verdad y las palabras francas; conflictos insoportables nos han hecho dóciles o tal vez incluso cínicos… ¿Somos todavía de alguna utilidad? (Palabras del ensayo Después de Diez Años, diciembre 1942).
Leyendo tus palabras Padura una vez más me sentí retado a ser un pastor diferente al que aludes, el pastor que Cristo necesita para esta Cuba maltratada y vejada como lo fue la Rusia de Stalin, uno que se pare en la brecha y cumpla con el rol profético que sin dudas, tienes razón, hemos supeditado a intereses más terrenales para ocasionar reacciones tan lógicas como la tuya, y que arrastramos en Cuba desde Hatuey. Por eso, para retarte en esa incredulidad a la que no debieras conformarte te traigo el consuelo de Martí en uno de sus más polemizados y controvertidos trabajos, «Hombre del campo», cuando experimentando una decepción similar a la tuya, se rebeló renunciando a la increencia que se le pretendía presentar como exclusiva alternativa y exclamó:
¡No, amigo mío, hay otro Dios!